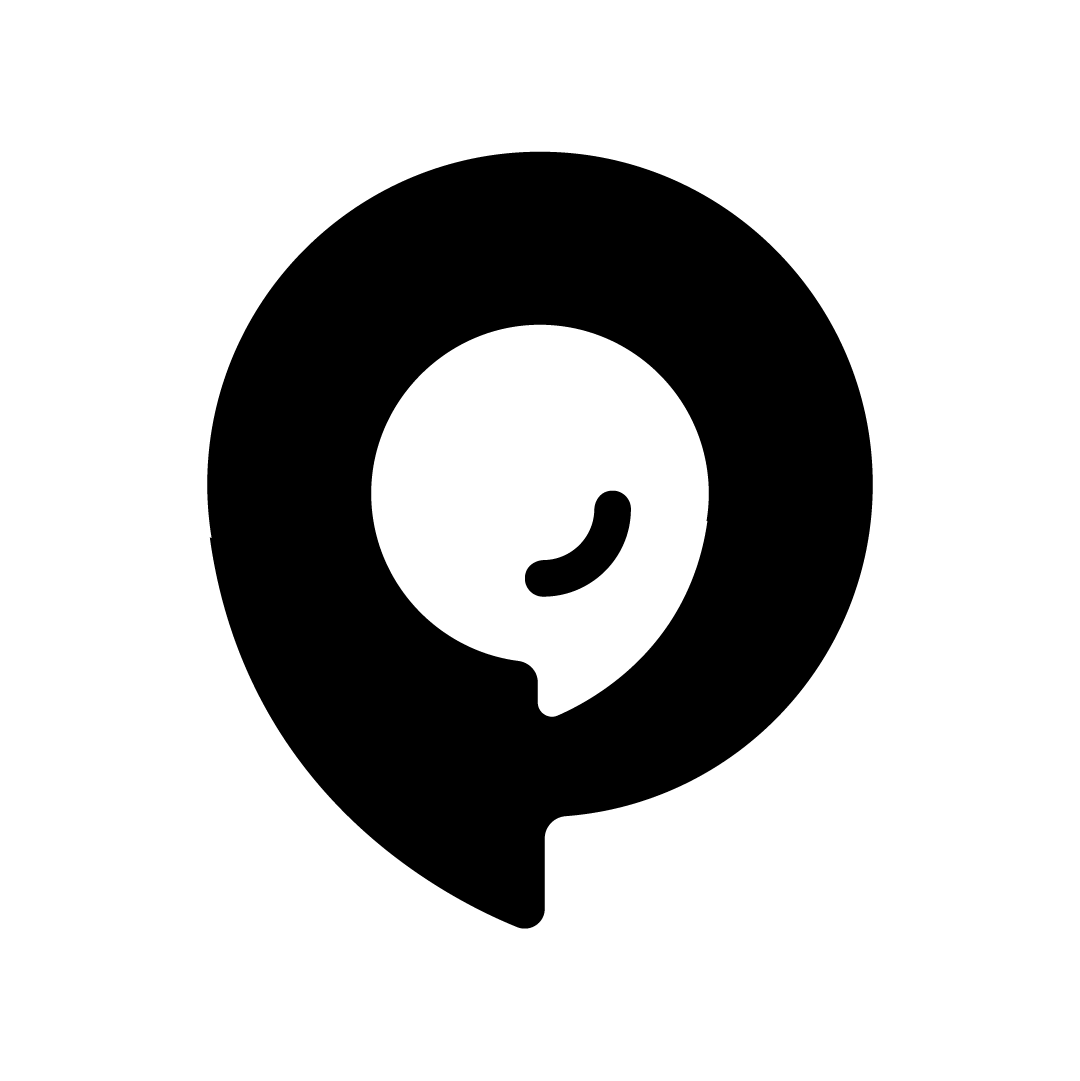La evaluación de la inteligencia ha ocupado un lugar central en la psicología desde inicios del siglo XX, marcando una línea divisoria entre la tradición filosófica que debatía sobre la naturaleza de la mente y el esfuerzo científico por operacionalizarla en constructos medibles. El surgimiento de los primeros tests de inteligencia, elaborados por Binet y Simon en 1905, abrió una vía inédita para identificar dificultades escolares y ofrecer apoyo pedagógico. Poco después, las escalas de Wechsler consolidaron un sistema de referencia para evaluar múltiples dimensiones cognitivas, convirtiéndose en el estándar de oro aún vigente en la práctica clínica y educativa (Wechsler, 2008). Estos aportes, de indudable relevancia histórica, dieron a la psicología un rostro empírico y riguroso, permitiendo clasificar y comparar rendimientos en poblaciones diversas.
El coeficiente intelectual (CI), entendido como una medida estandarizada del rendimiento en pruebas cognitivas, ha demostrado ser un predictor significativo del rendimiento académico, de la inserción en el mercado laboral y de ciertos indicadores de salud física y mental (Deary, Penke, & Johnson, 2010). De hecho, los metaanálisis sostienen que el CI correlaciona de manera consistente con logros educativos y profesionales, así como con la capacidad de resolver problemas complejos en distintos entornos (Neisser et al., 1996). Tales evidencias explican la vigencia del CI como indicador de capacidad cognitiva general, incluso en contextos altamente especializados.
No obstante, la solidez predictiva de la inteligencia medida psicométricamente se ve acompañada de profundas limitaciones. El principal problema radica en su reduccionismo conceptual. Los modelos tradicionales conciben la inteligencia como una capacidad unitaria (el famoso factor “g” propuesto por Spearman) o como la suma de subcapacidades medidas en subtests, pero rara vez consideran variables socioemocionales, motivacionales o contextuales. Esta visión incompleta conduce a interpretaciones sesgadas, en las que el potencial humano queda reducido a un número abstracto, sin relación directa con la realidad vivida por los individuos (Gould, 1996).
El sesgo cultural constituye otro obstáculo fundamental. La mayoría de los tests de inteligencia fueron diseñados en contextos occidentales, urbanos y escolarizados, lo que compromete su validez transcultural (Helms, 1992). El hecho de que un niño indígena de la Amazonía peruana obtenga un puntaje bajo en una prueba de Wechsler no refleja necesariamente un déficit cognitivo, sino un desajuste entre el instrumento y el contexto cultural en el que se desarrolla. Esta dificultad no solo es técnica, sino también ética: la aplicación acrítica de estos tests puede contribuir a reforzar desigualdades sociales, etiquetando de forma injusta a comunidades enteras y condicionando su acceso a oportunidades educativas o laborales (Nisbett et al., 2012).
A ello se suma la utilización inadecuada del CI en la educación y el empleo, donde se lo ha empleado para clasificar y jerarquizar sin considerar la multiplicidad de factores que intervienen en el éxito humano. La psicología crítica ha mostrado cómo el uso exclusivo del CI reforzó visiones meritocráticas simplistas, donde el acceso a privilegios quedaba justificado por un supuesto talento medido científicamente. La historia demuestra que, en ocasiones, este uso reduccionista sirvió para avalar políticas discriminatorias, desde la segregación escolar hasta la exclusión laboral, sin tener en cuenta las desigualdades estructurales que determinan el rendimiento (Gould, 1996).
La sociedad contemporánea plantea un escenario aún más desafiante. El siglo XXI exige competencias que van mucho más allá de las capacidades cognitivas tradicionales: pensamiento crítico, flexibilidad cognitiva, alfabetización digital, resiliencia y colaboración intercultural. Estos atributos son indispensables en un mundo marcado por la globalización, la digitalización y la incertidumbre. Sin embargo, los instrumentos psicométricos clásicos apenas logran capturar dichas competencias. El desfase es evidente: aunque el CI sigue siendo útil para predecir cierto tipo de rendimiento, resulta insuficiente para anticipar la capacidad de adaptación en contextos líquidos y cambiantes.
La evidencia empírica refuerza esta afirmación. Investigaciones recientes demuestran que factores motivacionales, como la motivación de logro (McClelland, 1985), la autodeterminación (Deci & Ryan, 2000) o la perseverancia (grit) (Duckworth, 2016), son predictores robustos del éxito académico y profesional, en ocasiones igualando o superando la influencia del CI. Un estudiante con inteligencia promedio, pero con alta motivación intrínseca y capacidad de perseverar en proyectos de largo plazo, suele alcanzar logros superiores a los de un estudiante con mayor CI pero con escasa voluntad de logro. En entornos laborales ocurre lo mismo: el engagement y la resiliencia se han mostrado como predictores más consistentes de la permanencia y la productividad que la inteligencia medida de forma aislada (Luthans, Youssef, & Avolio, 2015). Estos hallazgos cuestionan la suficiencia de la evaluación tradicional y abren paso a la necesidad de modelos integradores.
La propuesta no consiste en desechar los tests tradicionales, sino en repensarlos y complementarlos. La psicología del siglo XXI requiere de una evaluación dinámica, multimodal y contextualizada. Los tests de Wechsler, Raven o KABC-II deben conservarse como herramientas válidas, pero integrarse con instrumentos que midan variables socioemocionales, motivacionales y contextuales. Esta hibridación de modelos permitiría superar la visión estática del CI como indicador fijo y avanzar hacia un enfoque procesual que capture la plasticidad cognitiva y la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida.
En este marco, se vuelve indispensable un compromiso ético. La evaluación de la inteligencia debe orientarse a potenciar oportunidades y no a restringirlas. La psicología aplicada debe garantizar que la medición del rendimiento cognitivo no se convierta en un mecanismo de exclusión, sino en un recurso para diseñar programas de apoyo que reconozcan la diversidad de los individuos y de los contextos en los que se desarrollan. La equidad, y no la clasificación, debería ser el horizonte normativo de la práctica evaluativa.
Esta reformulación crítica y constructiva nos conduce hacia lo que podría denominarse un modelo ecológico del potencial humano. Dicho paradigma reconoce que la inteligencia es un componente esencial, pero no autosuficiente, del desarrollo humano. El potencial emerge de la interacción entre múltiples niveles: factores individuales (capacidades cognitivas, motivación, resiliencia), factores relacionales (familia, pares, equipos de trabajo), factores institucionales (escuelas, organizaciones, comunidades) y factores culturales y globales (valores, sistemas económicos, narrativas sociales). Evaluar la inteligencia en este horizonte significa también evaluar la capacidad de las personas para movilizar sus recursos en función de metas significativas dentro de entornos específicos.
En lugar de limitarse a clasificar a los individuos según un puntaje, la psicología tiene la oportunidad de acompañar procesos de despliegue integral del potencial humano. Ello implica pasar de una ciencia que mide habilidades aisladas a una ciencia del crecimiento y la transformación, capaz de reconocer la diversidad y la complejidad de las trayectorias humanas. Si la evaluación de la inteligencia fue, en el siglo XX, el emblema del rigor científico de la psicología, el desafío del siglo XXI es convertirla en el punto de partida para una visión integral, ecológica y ética del potencial humano.
¿Necesitas orientación en tus procesos de evaluación psicológica?
Referencias
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
Deary, I. J., Penke, L., & Johnson, W. (2010). The neuroscience of human intelligence differences. Nature Reviews Neuroscience, 11(3), 201–211. https://doi.org/10.1038/nrn2793
Duckworth, A. L. (2016). Grit: The power of passion and perseverance. Scribner.
Gould, S. J. (1996). The mismeasure of man. W.W. Norton & Company.
Helms, J. E. (1992). Why is there no study of cultural equivalence in standardized cognitive ability testing? American Psychologist, 47(9), 1083–1101. https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.9.1083
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2015). Psychological capital and beyond. Oxford University Press.
McClelland, D. C. (1985). Human motivation. Cambridge University Press.
Neisser, U., Boodoo, G., Bouchard, T. J., Jr., Boykin, A. W., Brody, N., Ceci, S. J., … & Urbina, S. (1996). Intelligence: Knowns and unknowns. American Psychologist, 51(2), 77–101. https://doi.org/10.1037/0003-066X.51.2.77
Nisbett, R. E., Aronson, J., Blair, C., Dickens, W., Flynn, J., Halpern, D. F., & Turkheimer, E. (2012). Intelligence: New findings and theoretical developments. American Psychologist, 67(2), 130–159. https://doi.org/10.1037/a0026699
Wechsler, D. (2008). WAIS-IV: Wechsler Adult Intelligence Scale–Fourth Edition. Pearson.